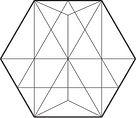El Cuento de los Tres Hermanos y Las Reliquias de la Muerte
Había una vez tres hermanos que viajaban al atardecer por una sinuaria y solitaria carretera.
Con el tiempo, los hermanos alcanzaron un río demasiado profundo para vadearlo y demasiado peligroso para cruzarlo a nado. Sin embargo, estos hermanos habían aprendidos las artes mágicas, y con el sencillo ondear de sus varitas hicieron aparecer un puente sobre el agua traicionera. Iban ya por la mitad del puente cuando encontraron el paso bloqueado por una figura encapuchada. Rápidamente se dieron cuenta que la figura encapuchada era la muerte, la cual les habló. Estaba enojada porque le hubieran sido escatimadas tres nuevas víctimas, ya que los viajeros normalmente se ahogaban en el río. pero la muerte era astuta. Fingió felicitar a los tres hermanos por su magia, y dijo que cada uno de ellos había ganado un premio por haber sido lo suficientemente listos como para engañarla.
Así el hermano mayor, que era un hombre combativo, pidio la varita más poderosa que existiera, una varita que ganara siempre en los duelos para su dueño, ¡una varita digna de un mago que había vencido a la muerte!
Así la muerte cruzó hasta un viejo árbol de sauco en la ribera del río, dando forma a una varita de una rama que colgaba, y se la entregó al hermano mayor. Entonces el segundo hermano, que era un hombre arrogante, decidio que quería humillar a la muerte todavía más, y pidio el poder de resucitar a los muertos. Así la muerte recogio una piedra de la orilla del río y se la dio al segundo hermano, y le dijo que la piedra tenía el poder de traer de vuelta a los muertos.
Entonces la muerte preguntó al tercer y más joven de los hermanos lo que quería. El hermano más jóven era el más humilde y también el más sabio de los hermanos, y no confiaba en la muerte. Así que pidio algo que le permitiera marcharse de aquel lugar sin que la muerte pudiera seguirle. Y la muerte, de mala gana, se arrancó un pedazo de su túnica y se la dio al mago, convirtiéndose asi en una capa de invisivilidad.
La muerte se apartó y permitio a los tres hermanos continuar su camino, y así lo hicieron, charlando asombrados sobre la aventura que habían vivido, y admirando los regalos de la muerte.
En su debido momento los hermanos se separaron, cada uno hacía su propio destino.
El primer hermano viajó durante una semana más, y alcanzó un pueblo lejano, acompañando a un camarada mago con el que tuvo una riña. Naturalmente con la varita del sauco como arma, no podía perder en el duelo que seguiría. Dejando al enemigo en el suelo el hermano mayor avanzó hacia la posada, donde alardeó en vos alta de la poderosa varita que le había arrebatado a la muerte, y de cómo ésta lo hacia invencible.
Esa misma noche, otro mago se acercó sigilosamente al hermano mayor que yacía, empapado en vino, sobre la cama. el ladrón tomó la varita y para más seguridad, le cortó la garganta al hermano mayor.y así la muerte tomó al primer hermano para si.
Entretanto, el segundo hermano viajaba hacia su casa, donde vivía solo. allí sacó la piedra que tenia el poder de resucitar a los muertos, y la volteó tres veces en su mano. Para su asombro y su deleite, la figura de la chica con la que una vez había esperado casarse, antes de su muerte prematura, aparecio ante el.
pero ella estaba triste y fría, separada de él por un velo. sin embargo había vuelto al mundo, pero ese no era su sitio y sufría. Finalmente el segundo hermano, impulsado por un loco anhelo desesperado, se mató para reunirse finalmente con ella.
Así fue como la muerte tomó al segundo hermano para si.
Pero la muerte buscó al tercer hermano durante muchos años, y nunca pudo encontrarlo. No fue hasta que este, ya anciano se quito la capa, se la pasó a su hijo y saludó a la muerte como si fuera una vieja amiga y juntos se alejaron de la vida.
La capilla de los muertos
Después del ocaso, desde las casitas vecinas desparramadas entre campos y cultivos, salieron pequeños grupos y tomaron rumbo a la capilla del pueblo. Se unía en matrimonio una pareja del lugar. El templo pronto estuvo lleno. Las palabras del Cura resonaban en la vieja construcción, que ya tendría grabada en sus grietas la voz de bajo del religioso. En plena misa, la puerta del templo se abrió de golpe, todos voltearon como un rebaño asustado.
Con asombro vieron a el viejo López trancar la puerta con la trava de madera, yreforzarla con la pala que traía, que estaba ensangrentada. López era el sepulturero y guardián del cementerio.
El viejo recostó su espalda a la puerta, para trancarla también con su propio cuerpo. Su melena blanca estaba más desprolija que de costumbre, y recorrió con la mirada las carasde los que lo observaban. -¡Ya vienen! - gritó el viejo - ¡Se levantaron todos! ¡Los muertos se levantaron! Algunos iban a comenzar a reír, pensando que el viejo estaría borracho, y que tantos años enel cementerio le habían pasado la cuenta; pero enseguida la puerta comenzó a sonar y temblar; la empujaban desde afuera. - ¡Ayúdenme! - gritó nuevamente López - ¡Traigan esos bancos! Hay que evitar que entren.
El hedor que llegó hasta ellos y la situación aterradora hicieron que algunas mujeres se cayeran desmayadas, incluyendo a la novia. Las viejas bisagras de la puerta parecían que en cualquier momento iban a salir volando. Algunos miraron por la unión de las maderas, cada vez más separadas, y comprobaron que López decía la verdad; afuera había muertos andantes.
Enseguida cundió el pánico. Algunos comenzaron a tapiar la entrada con los bancos, otros sólo rezaban. Alguien se acordó de tapiar la puerta de la sacristía. Volcaron una mesa ybloquearon también aquella entrada, justo antes que los muertos llegaran a ella. Las barricadas resistieron bien.
Los zombies se paseaban por las inmediaciones, y desdealgunas casas lejanas llegaba el sonido de disparos de escopetas. Un hombre vio que López lucía muy mal, estaba tirado sobre un banco. Cuando se inclinó para revisarlo, el viejo lo tomó de los hombros y le arranco parte de la cara de un mordisco.Antes de entrar a la capilla un zombie lo había mordido.
Lago Bodom
Junio de 1960. Lago Bodom, en Finlandia, muy cerca de la capital Helsinki.
Un buen día, cuatro jóvenes (dos chicos de dieciocho años y dos chicas de quince) decidieron ir a pasar una noche al camping que se encontraba alrededor del lago Bodom. Esa noche sería la última para tres de ellos.
Durante la noche el grupo es atacado por un misterioso personage que ataca al grupo entero. Uno de los chicos, Nils Gustafsson, logra escapar, aunque con mucha dificultad, de la tienda de campaña mientras que sus amigos estaban siendo masacrados. Corrió hasta a pedir ayuda pero ya era tarde. Nils contó a la policía que el hombre que les atacó tenía una luz roja en sus ojos.
El asesino del grupo seensaño con ellos y los mató con una violencia salvaje, ya que los cuerpos fueron reencontrados en lo más hondo del lago, cortados en pedazos. La autopsia reveló que sólo una gran espada o una gran hacha habría podido causar tales cortes en tan poco tiempo. Nils Gustafsson mantuvo un mutismo casi abusivo durante más de un año debido al trauma.
Finalmente, Nils contó que era la misma muerte la que había venido para buscarlos. Nadie pudo desmentir o confirmar sus declaraciones ya que estos chicos eran los únicos que estaban presentes en los alrededores en el momento de los hechos. Fue acusado del homicidio de sus amigos pero fue declarado inocente por falta de pruebas.
Actualmente casi no sabemos nada del crimen ni del asesino: ¿Con qué arma actuó el asesino? ¿Quién era? ¿Por qué lo hizo?¿Tenía verdaderamente una luz roja en sus ojos?
El Vampiro
HORACIO QUIRÓGA
¡Mi casa! ¡Se había quemado, derrumbado, hundido con todo lo que tenía dentro! ¡Ésa, ésa era mi casa! ¡Pero ella no, mi mujer mía!
Entonces un miserable devorado por la locura me sacudió el hombro, gritándome:
-¿Qué hace? ¡Conteste!
Y yo le contesté:
-¡Es mi mujer! ¡Mi mujer mía que se ha salvado!
Entonces se levantó un clamor:
-¡No es ella! ¡Ésa no es!
Sentí que mis ojos, al bajarse a mirar lo que yo tenía entre mis brazos, querían saltarse de las órbitas ¿No era ésa María, la María de mí, y desmayada? Un golpe de sangre me encendió los ojos y de mis brazos cayó una mujer que no era María. Entonces salté sobre una barrica y dominé a todos los trabajadores. Y grité con la voz ronca:
-¿Por qué? ¿Por qué?
Ni uno solo estaba peinado porque el viento les echaba a todos el pelo de costado. Y los ojos de fuera mirándome.
Entonces comencé a oír de todas partes:
Murió.
Murió aplastada.
Murió.
Gritó.
Gritó una sola vez.
Yo sentí que gritaba.
Yo también.
Murió.
La mujer de él murió aplastada.
La Mascara de la Muerte Roja
Durante mucho tiempo, la "Muerte Roja" había devastado la comarca. Jamás peste alguna fue tan fatal, tan horrible. Su encarnación era la sangre: el rojo y el horror de la sangre. Se producían dolores agudos, un repentino vértigo, luego los poros rezumaban abundante sangre, y la disolución del ser. Manchas púrpuras en el cuerpo y particularmente en el rostro de la víctima, segregaban a ésta de la humanidad y la cerraban a todo socorro y a toda compasión. La invasión, el progreso y el resultado de la énfermedad eran cuestión de media hora.
Nocturno
La amenaza había quedado en Roberto como un presagio de desgracia.
-Sí, humílleme; pero algún día, si Dios quiere, nos hemos de encontrar cara a cara.
Bah, no era el primer caso... fanfarronadas de paisano.Roberto era hombre de afrontar un peligro, y no hizo caso del consejo: "Mire, patroncito, que es mal bicho."
Volvía del pueblo: dos leguas cortas.La noche era oscura, agujereada de mil estrellas.
El caballo galopaba libremente, depositada la confianza del jinete en instinto seguro.
A treinta cuadras de las casas los cardos dejan un estrecho espacio; es el mes de noviembre y se alzan, rígidos, mirando al cielo con sus flores torturadas de espinas.Algo se movió en el camino.
Abrióse el cardal y un bulto ágil saltó hacia el caballo, que, desesperadamente, trató de esquivarse con estrépito de cardos pisoteados.
Se debatió queriendo desasirse de la mano que, hacia atrás, le empujaba venciendo sus garrones; pero perdió apoyo en una zanja, arrastrando en su caída al jinete, que quedó aprisionado: una pierna apretada por su peso.
Palabras de injuria vibraron en el tropel producido por la lucha.
Roberto tiró al bulto, que retrocedió con una imprecación.
Había tocado: tenía ahora que ganar tiempo, salir de la posición en que se hallaba.
El caballo, libre un momento, se levantó, proyectando su jinete a distancia. Éste quiso recobrar el equilibrio, pero fue tarde.El bulto, que no había hecho sino retroceder, volvía a la carga con mayor impulso.Recibió el golpe en pleno vientre.
Se supo muerto; un gesto de dolor le dobló como gusano partido por la pala, largó el revólver, asiendo de ambas manos la que le hundiera el hierro hasta la guarda y la retuvo para evitar un segundo encontronazo, ya aterrorizado, la cabeza vaga, sintiendo la muerte en el vientre.
Un chorro de sangre los bañaba uniéndolos en su viscosidad roja.
Hubo el ruido de dos respiraciones, entremezcladas en esfuerzo de angustiosa lucha.
El Zurdo
Un entrevero violento y fugaz -palabras de odio gritadas entre una carnicería de doscientos hombres que, al través de la noche, se sablean y atropellan, sobrehumanos, bramando coraje.
Combate rudo.
Por quinta vez, el gauchaje sorprendía el campamento realista; y en el aturdimiento de todos, lazo y bola habían hecho su obra.Uno de los asaltantes, sin embargo, quedó en mano de los españoles. En cortejo de odio fue conducido al juicio de los superiores, y la pena de muerte cayó fatalmente.
La cabeza baja y casi escondida por lacia melena, el condenado oyó el veredicto. Sus ropas despedazadas descubrían el pecho, sesgado por honda herida.
Cuando la soldadesca tuvo segura su venganza, calmáronse los anatemas y maldiciones. Aproximábanse, por turno, para verlo, y también gozar de su estado.
Concluirían los asaltos y el terror supersticioso que supo imponer ese cabecilla peligroso cuyo apodo vibraba en boca del enemigo con entonación de ira. ¿Cuántos no ahorcó su lazo, y despedazó en la huida, mientras se golpeaba la boca en señal de burla?Adelantóse el verdugo voluntario.La tropa rodeaba con curiosidad, ansiosa de ver flaquear al que habían temido.Por primera vez, El Zurdo alzó la cara y tuvo una mirada de pálido desprecio. Quería vejarlos antes de morir, herirlos con una palabra a falta de hierro, y sonrió sarcástico.
-¿Por qué no yaman las mujeres?
La indignación hirvió en la tropa, los dientes rechinaron, hartos de ofensa; el sable temblaba en manos del verdugo. El Zurdo aprovechó el silencio, hablando con orgullo:
-En la sidera de mi recao tengo siento trainta tarjas, y ustedes por más que me maten, no han de matar más que a uno.
Era el colmo. La tropa, indisciplinada, cayó sobre el preso, que desapareció entre un tumulto de brazos y armas. Cuando el jefe logró despejar su gente, El Zurdo había caído. En su cuerpo sangraban no menos heridas que tarjas reían en su sidera, pero fue un honor del cual no pudo vanagloriarse.
De Mala Bebida
Santos era cochero en una estancia distante dos leguas de la nuestra.Bajo y grueso, sus cincuenta y seis años de vida bondadosa y tranquila no acusaban más de cuarenta.
Contaba en su existencia con un episodio que tal vez marcara en ella la única página intensa, y le oí contar más de cien veces aquel momento trágico, que narraba a la menor insinuación, siempre con el mismo terror latente.
Servía entonces a don Venancio Gómez, individuo cruel y bruto, que repartía su tiempo entre orgías violentas en Buenos Aires y cortas visitas a su estancia, adonde sólo venía de tiempo en tiempo con objeto de apretar ciertas clavijas para mayor rendimiento.
Fue un día a buscarlo al pueblo.
El telegrama decía: "Llego mañana 11 a. m." ¡Buena hora había elegido para el tiempo de calor que venía manteniéndose desde varios días!
Subió al coche, sin contestar los saludos obsequiosos de Santos, y comenzaron las preguntas acerca de la administración.
A cada cosa desaprobada por don Venancio seguía un rosario de injurias, que su interlocutor trataba de eludir alegando su impotencia de simple peón.
Decididamente, el señor debía estar tomao.
Siguieron el camino, que serpenteaba sumiso como un lazo tirado a descuido.
Tras la volanta, un compacto pelotón de polvo oscilaba.
El patrón dormitaba ahora al vaivén de los barquinazos. No irían por mitad de viaje cuando se incorporó en el interior del coche, ceceando pesadamente.
-Tengo ganas de matar un hombre.-¡Jesús! -aulló bufonamente Santos, tomando la cosa a broma-. ¡Si no hay más que hacienda por el camino!
-De no encontrar otro -prosiguió don Venancio-, has de ser vos el pavo 'e la boda.
Lo cual diciendo, sacó del cinto un revólver que descansó sobre las rodillas.
Santos sintió que se le aflojaban las mandíbulas; la luz parecíale más blanca, menos clara, y las formas de los caballos bailaron ante sus ojos como dos bultos indecisos.
Sin embargo, pensaba en salvarse y buscó ansiosamente una forma humana en lo que su vista pudiese alcanzar.¡Ni rastro!Esperó que toda la fuerza de su ser creara un hombre; tan fuerte era su deseo. Y fue cumplido.
Una cosa, que primero le pareciera montón de pasto, era un trabajador echado al sol, cansado de andar, y que reposaba un instante su cabeza en la blancura de su linyera.
-¡Allá, patrón..., allacito, un cristiano en la orilla del callejón!
Pronto se detuvieron frente al infeliz, que humildemente, se acercó obedeciendo a los signos del borracho.
Sombrero en mano, se detuvo, una amplia calva brillando al sol; y cuando se agachaba para hacer una reverencia de respeto, el otro, pausadamente, inclinó su arma hacia aquella pelada de viejo, apenas rodeada de canas. El tiro sonó seco: voló a apagarse al través de la distancia.
-Pa que críes pelo -subrayó el bruto, mirando el cadáver que cayera envuelto sobre sí mismo.Y el intrépido Santos creyó tener que reírse.
Trenzador
Núñez trenzó, como hizo música Bach; pintura, Goya; versos, el Dante.Su organización de genio le encauzó en senda fija, y vivió con la única preocupación de su arte.
Sufrió la eterna tragedia del grande. Engendró y parió en el dolor según la orden divina. Dejó a sus discípulos, con el ejemplo, mil modos de realizarse, y se fue atesorando un secreto que sus más instruidos profetas no han sabido aclarar.
Fueron para el comienzo los botones tiocos del viejo Nicasio, que escupía los tientos hasta hacerlos escurridizos. Luego, otras: las enseñanzas de saber más complejo.
Núñez miraba, sin una pregunta, asimilando con facilidad voraz los diferentes modos, mientras la Babel del innovador trepaba sobre sí misma, independientemente de lo enseñable.
Una vez adquirida la técnica necesaria, quiso hacer materia de su sueño. Para eso se encerró en los momentos ociosos y en el secreto del cuarto; mientras los otros sesteaban, comenzó un trabajo complicado de trenzas y botones que vencía con simplicidad.
Era un bozal a su manera, dificultoso en su diafanidad de ñandutí. A los motivos habituales de decoración uniría inspiraciones personales de árboles y animales varios.
Iba despacio, debido al tiempo que requería la preparación de los tientos, finos como cerda; a la escasez de los ratos libres; a las puyas de los compañeros, que trataba de eludir como espuela enconosa, llevadera a malos desenlaces.
¿Qué haría Núñez tan a menudo encerrado en su cuarto?Esa curiosidad del peonaje llegó al patrón, que quiso saber.Entró de sorpresa, encontrando a Núñez tan absorbido en un entrevero de lonjas, que pudo retirarse sin ser sentido.
Al concluir la siesta, mandóle llamar, encargándole irónicamente compusiera unas riendas, en las cuales tenía que echar cuatro botones sobre el modelo inimitable de un trenzador muerto.
Al día siguiente estaba la orden cumplida. La obra antigua parecía de aprendiz.
Fue un advenimiento.
Así como un pedazo de grasa se extiende sobre la sartén caldeada, corrió la fama de Núñez.
Los encargos se amontonaron. El hombre tuvo que dejar su trabajo para atender pedidos. Todos sus días, a partir de entonces, fueron atosigados de trabajo, no teniendo un momento para mirar hacia atrás y arrepentirse o alegrarse del cambio impuesto.
Meses más tarde, para responder a las exigencias de su clientela, mudóse al pueblo, donde mantuvo una casa suficiente a sus necesidades de obrero.
Perfeccionábase, malgrado lo cual una sombra de tristeza parecía empañar su gloria.
Nunca fue nadie más admirado.
Decíanlo capaz de trenzarse un poncho tan fino, tan flexible y sobado como la más preciada vicuña. Remataba botones con perfección que hacía temer brujería; injería costuras invisibles. Le nombraban como rebenquero.
La maceta de sobar era parte de su puño; el cuchillo, prolongación de sus dedos hábiles. Entre el filo y el pulgar salían los tientos, que se enrulaban al separarse de la lonja.
Aleznas de diferentes tamaños y formas asentaban sus cabos en el hueco de la mano, como en nicho habitual.
Humedecía los tientos, haciéndolos patinar entre sus labios; después corríalos contra el lomo del cuchillo hasta dejarlos dúctiles e inquebrables.Corre también que poseyó una curiosa yegua tobiana. Cada año le daba un potrillo oscuro y otro palomo. Núñez los degollaba a los tres meses para lonjearlos, combinando luego, blancos y negros, en sabias e inconcluibles variaciones, nunca repetidas.
Durante cuarenta años puso el suficiente talento para cumplir lo acordado con el cliente.
Hizo plata, mucha plata; lo mimaron los ricachos del partido, pero hubo siempre una cerrazón en su mirada.
Viejo ya, la vista le flaqueaba a ratos, y no alcanzó a trabajar más de cuatro horas al día. Cuando insistía sobre el cansancio, las trenzas salían desparejas.
Entonces fue cuando Núñez dejó el oficio.
El pobre, casi decrépito, pudo al fin disponer libremente de su vida.
No quería para nada tocar una lonja y evitaba las conversaciones sobre su oficio, hasta que, de pronto, pareció recaer en niñez.
Le tomó ese mal un día que, por acomodar un ropero, dio co
n el bozal que empezara en sus mocedades.
El viejo, desde ese momento, perdió la cabeza; abrazó las guascas enmohecidas y olvidando su promesa de no trenzar más, recomenzó la obra abandonada cincuenta años antes, sin dejarla un minuto, en detrimento de sus ojos gastados y de su cuerpo, cuya postura encorvada le acalambraba.
Cada vez más doblado, en la atención fatal de aquel trabajo, murió don Crisanto Núñez.
Cuando lo encontraron duro y amontonado sobre sí mismo, como peludo, fue imposible arrancarle el bozal que atenazaba contra el pecho con garras de hueso. Con él tuvieron que acostarlo en el lecho de muerte.
Los amigos, la familia, los admiradores, cayeron al velorio y se comentó aquella actitud desesperada con que oprimía el trabajo inconcluso.Alguien, asegurando que era su mejor obra, propuso cortarle al viejo los dedos para no enterrarle con aquella maravilla.
Todos le miraron con enojo: "Cortar los dedos a Núñez, los divinos dedos de Núñez".
Un recuerdo curioso e indescifrable queda del gesto de zozobra con que el viejo oprimía lo que fue su primera y última obra. ¿Era por no dejar algo que consideraba malo?
¿Era por cariño?
¿O simplemente por un pudor de artista, que entierra con él la más personal de sus creaciones?
Compasión
Lleno de la reciente conversación, me adormecí en visiones interiores, mientras volvía a casa por camino conocido a mis piernas.
Casas nuevas y chatas, calle de empedrado tumultuoso por la tortura diaria de enormes carros, veredas angostas plagadas de traspiés, nada me distraía, cuando el rumor de una voz quejumbrosa llegó a mí, al través de la noche, pálidamente aclarada por un pedazo de luna muriente.
Eso me insinuó que el camino era peligroso. En la esquina aquel almacén, equívocamente iluminado por la luz rojiza de varios picos de gas silbones, era conocido como un punto de reunión de borrachos y truqueros tramposos.
Algún fin de partida debía ser lo que me llegaba de enfrente en forma de discusión. Saqué del cinto el revólver, que escondí, sin soltarlo, en el vastobolsillo de mi sobretodo y crucé a enterarme del origen de aquella pelea.
Cautelosamente me aproximé. La disputa había ya pasado "a vías de hecho" pues el más grande de los dos asestaba sin miramientos fuertes golpes sobre el contrincante, que me pareció ser jorobado.
Toda mi sangre de quijote hirvió en un solo impulso, y, los dedos incrustados en el cabo de mi arma, juré intervenir con rigor.
El bruto era de enorme talla. Cuando se sintió asido del brazo suspendió el balanceo de su pierna, que, con indiferencia de péndulo, viajaba entre el punto de partida y el posterior de su víctima.
Me miró con ira, pero su expresión cambió instantáneamente hacia el respeto. También yo le había reconocido, lo cual no amenguó mi justo enojo.
-¿No tiene vergüenza de estropear así a un infeliz que no puede defenderse?
-¡Si usted supiera, niño, qué bicho es ése! -y lo miraba con un renuevo de rencor.
-Cualquiera que sea, a un hombre así no se le pega.Dócilmente, se dejó llevar del brazo hasta el almacén, donde entró bajo pretexto de un encuentro con "elementos nuevos".
Yo seguí mi ruta hacia casa. Crucé la gran avenida y volví a sumirme en un zigzag de pequeñas calles oscuras.
Guardé mi arma, inútil ya, y mientras mis nervios reentraban en calma pensé en el dador de la paliza. Cañita, un muchacho bebedor e impetuoso que mi padre utilizaba en los momentos peliagudos de una elección.
Valeroso hasta la inconsciencia; bruto, obediente a nuestras órdenes y que sólo nosotros podíamos tratar a antojo sin protestas de su parte.Rememoraba un hecho no lejano. En unas elecciones de pueblo suburbano nos servía para secuestrar un presidente de mesa que estorbaba. Recordé el día de agitación política, las calles rectas y terrosas, el atrio de la iglesia colonial. Los detalles se precisaban en mi memoria e iba saboreando la audacia maliciosa de nuestro Cañita, cuando un palo asestado de atrás sobre mi cabeza hizo caer a pique en el aturdimiento mis remembranzas.
-Yo te voy a dar infeliz... -y los palos llovieron, y la voz seguía-: vas a ver si no sé defenderme, y después te vas a meter a proteger gente que no te pide ayuda y hacerte el valiente diciendo que a los desgraciados no se les pega...
Los palos aumentaban, y también los insultos... Y de cuánto duró aquello y cómo concluyó conservo memoria muy vaga.
ACCIÓN POÉTICA
"Lo único que me duele de morir es que no sea de amor".
- Pablo Neruda

El Cuento de los Tres Hermanos y Las Reliquias de la Muerte
Había una vez tres hermanos que viajaban al atardecer por una sinuaria y solitaria carretera.
Con el tiempo, los hermanos alcanzaron un río demasiado profundo para vadearlo y demasiado peligroso para cruzarlo a nado. Sin embargo, estos hermanos habían aprendidos las artes mágicas, y con el sencillo ondear de sus varitas hicieron aparecer un puente sobre el agua traicionera. Iban ya por la mitad del puente cuando encontraron el paso bloqueado por una figura encapuchada. Rápidamente se dieron cuenta que la figura encapuchada era la muerte, la cual les habló. Estaba enojada porque le hubieran sido escatimadas tres nuevas víctimas, ya que los viajeros normalmente se ahogaban en el río. pero la muerte era astuta. Fingió felicitar a los tres hermanos por su magia, y dijo que cada uno de ellos había ganado un premio por haber sido lo suficientemente listos como para engañarla.
Así el hermano mayor, que era un hombre combativo, pidio la varita más poderosa que existiera, una varita que ganara siempre en los duelos para su dueño, ¡una varita digna de un mago que había vencido a la muerte!
Así la muerte cruzó hasta un viejo árbol de sauco en la ribera del río, dando forma a una varita de una rama que colgaba, y se la entregó al hermano mayor. Entonces el segundo hermano, que era un hombre arrogante, decidio que quería humillar a la muerte todavía más, y pidio el poder de resucitar a los muertos. Así la muerte recogio una piedra de la orilla del río y se la dio al segundo hermano, y le dijo que la piedra tenía el poder de traer de vuelta a los muertos.
Entonces la muerte preguntó al tercer y más joven de los hermanos lo que quería. El hermano más jóven era el más humilde y también el más sabio de los hermanos, y no confiaba en la muerte. Así que pidio algo que le permitiera marcharse de aquel lugar sin que la muerte pudiera seguirle. Y la muerte, de mala gana, se arrancó un pedazo de su túnica y se la dio al mago, convirtiéndose asi en una capa de invisivilidad.
La muerte se apartó y permitio a los tres hermanos continuar su camino, y así lo hicieron, charlando asombrados sobre la aventura que habían vivido, y admirando los regalos de la muerte.
En su debido momento los hermanos se separaron, cada uno hacía su propio destino.
El primer hermano viajó durante una semana más, y alcanzó un pueblo lejano, acompañando a un camarada mago con el que tuvo una riña. Naturalmente con la varita del sauco como arma, no podía perder en el duelo que seguiría. Dejando al enemigo en el suelo el hermano mayor avanzó hacia la posada, donde alardeó en vos alta de la poderosa varita que le había arrebatado a la muerte, y de cómo ésta lo hacia invencible.
Esa misma noche, otro mago se acercó sigilosamente al hermano mayor que yacía, empapado en vino, sobre la cama. el ladrón tomó la varita y para más seguridad, le cortó la garganta al hermano mayor.y así la muerte tomó al primer hermano para si.
Entretanto, el segundo hermano viajaba hacia su casa, donde vivía solo. allí sacó la piedra que tenia el poder de resucitar a los muertos, y la volteó tres veces en su mano. Para su asombro y su deleite, la figura de la chica con la que una vez había esperado casarse, antes de su muerte prematura, aparecio ante el.
pero ella estaba triste y fría, separada de él por un velo. sin embargo había vuelto al mundo, pero ese no era su sitio y sufría. Finalmente el segundo hermano, impulsado por un loco anhelo desesperado, se mató para reunirse finalmente con ella.
Así fue como la muerte tomó al segundo hermano para si.
Pero la muerte buscó al tercer hermano durante muchos años, y nunca pudo encontrarlo. No fue hasta que este, ya anciano se quito la capa, se la pasó a su hijo y saludó a la muerte como si fuera una vieja amiga y juntos se alejaron de la vida.
Venganza
De esto hará unos ochenta años, en el campamento del coronel Baigorria, que comandaba una sección cristiana entre los indios ranqueles, entonces capitaneados por Painé Guor.
*
El capitán Zamora -diremos no dando el verdadero nombre-, poseía una querida, rescatada al tolderío con sus mejores prendas de plata.
Misia Blanca era bocado que despertaba codicias con su hermosura rellena, y muchos le arrastraban el ala, con cuidado, vista la fiereza del capitán.
Y era coqueta: daba rienda, engatusaba con posturas y remilgos, para después esquivar el bulto; modo de aguzar los deseos en derredor suyo.
Celoso y desconfiado, Zamora no le perdía, pisada, conociendo sus coqueteos que más de una vez le llevaron a azotar a un pobre diablo o a tomarse en palabras con un igual.
Durante dos meses, Blanca pareció responder a sus caricias. Llamábale mí salvador, mí negro guapo, y le estaba agradecida por haberla librado de la indiada.Pero (ya que siempre los hay) al cabo de esos dos meses las demostraciones fueron mermando, el amor de Blanca aflojó y había de ser como los mancarrones lunancos, para no componerse más.
Zamora buscó fuera la causa, y dio en uno de sus soldados, chinazo fortacho y buen mozo aumentativamente.Los espió, haciéndose el rengo.
Cuando estuvo seguro, dijo para sus bigotes:-Maula, desagradecida, mi'as trampiao y vas a pagar la chanchada.
Prendió un nuevo cigarrillo sobre el pucho y saltó en pelos; tomando al galope hacia lo de Sofanor Raynoso, uno de sus soldados.
Llegado al toldo, saludó a una chinita que pisaba maíz y aguardó que se acercara su hombre, que, dejando, un azulejo a medio tusar, venía a ponerse a la orden.
-Sofanor, tengo que hablarte.
Se apartaron un trecho.
-¿Y cómo te va yendo?
-¡Regular!
-¿Siempre estah' enfermo?
-Mah' aliviadito, señor; pero no hayo descanso.
-Mirá -dijo con decisión Zamora-, te acordás de Blanca, ¿no?...; ya se
te hace agua la boca; ¡perro!...; esperá que concluya. Güeno..., vah'a buscar toditos loh' enamoraos; ai está el mulato Serbiliano, y los dos teros, y Filomeno, lo mesmo que el chueco y Mamerto y Anacleto... Güeno: el rancho va'star solo, ansina que te lo yevás todos, y al que le guste que le prienda; pero con la alvertencia... que vos has de ser el primero.
El capitán Zamora dio vuelta a su caballo, levantó la mano como para saludar y enderezó a los toldos de su hermano Pichuiñ Guor. Allá pasaría tres días platicando pa despenarse en el olvido.
M U E R T E F Í S I C A
M U E R T E S O C I A L
M U E R T E
P S C O L Ó G I C A
M U E R T E
E S P I R I T U A L
La Muerte Madrina
LOS HERMANOS GRIMM
Un hombre muy pobre tenía doce hijos; y aunque trabajaba día y noche, no alcanzaba a darles másque pan. Cuando nació su hijo número trece, no sabía qué hacer; salió a la carretera y decidió que al primero que pasara le haría padrino de su hijito.
Y el primero que pasó fue Dios Nuestro Señor; él ya conocía los apuros del pobre y le dijo: "Hijo mío, me das mucha pena. Quiero ser el padrino de tu último hijito y cuidaré de él para que sea feliz." El hombre le preguntó: "¿Quién eres?" - "Soy tu Dios." - "Pues no quiero que seas padrino de mi hijo; no, no quiero que seas el padrino, porque tú das mucho a los ricos y dejas que los pobres pasemos hambre."
El hombre contestó así al Señor, porque no comprendía con qué sabiduría reparte Dios la riqueza y la pobreza; y el desgraciado se apartó de Dios y siguió su camino.
Se encontró luego con el diablo, que le preguntó: "¿Qué buscas? Si me escoges para padrino de tu hijo, le daré muchísimo dinero y tendrá todo lo que quiera en este mundo." El hombre preguntó: "¿Quién eres tú?" - "Soy el demonio." - "No, no quiero que seas el padrino de mi niño; eres malo y engañas siempre a los hombres." Siguió andando, y se encontró con la muerte, que estaba flaca y en los huesos; y la muerte le dijo: "Quiero ser madrina de tu hijo." - "¿Quién eres?" - "Soy la muerte, que hace iguales a todos los hombres." Y el hombre dijo: "Me convienes; tú te llevas a los ricos igual que a los pobres, sin hacer diferencias. Serás la madrina." La muerte dijo entonces: "Yo haré rico y famoso a tu hijo; a mis amigos no les falta nunca nada." Y el hombre dijo: "El prócimo domingo será el bautizo; no dejes de ir a tiempo." La muerte vino como había prometido y se hizo madrina.
El Cuervo
EDGAR ALLAN POE
Y aún el Cuervo, inmovil, calla:quieto se halla, mudo se hallaen tu busto, oh Palas palidaque en mi puerta fija estas;y en sus ojos, torvo abismo,suena, suena el Diablo mismoy mi lumbre arroja al suelosu ancha sombra pertinaz,y mi alma, de esa sombraque alli tiembla pertinaz,no ha de alzarse, Nunca mas!
Juan José
La estancia quedó, obsequiosamente, entregada a la tropa. Eran patrones los jefes. El gauchaje, amontonado en el galpón de los peones, pululaba felinamente entre el soguerío de arreos y recados. Los caballos se revolcaban en el corral, para borrar la mancha oscura que en sus lomos dejaran las sudaderas; los que no pudieron entrar atorraban en rosario por el monte, y los perros, intimados por aquella toma de posesión, se acercaban temblorosos y gachos, golpeándose los garrones en precipitados colazos.
La misma noche hubo comilona, vino y hembras, que cayeron quién sabe de dónde.
Temprano comenzó a voltearlos el sueño, la borrachera; y toda esa carne maciza se desvencijó sobre las matras, coloreadas de ponchaje.
Una conversación rala perduraba en torno al fogón.
Dos mamaos seguían chupando, en fraternal comentario de puñaladas. Sobre las rodillas del hosco sargento, una china cebaba mate, con sumiso ofrecimiento de esclava en celo, mientras unos diez entrerrianos comentaban, en guaraní, las clavadas de dos taberos de lay.
Pero todo hubo de interrumpirse por la entrada brusca del jefe: el general Urquiza. La taba quedó en manos de uno de los jugadores; los borrachos lograron enderezarse, y el sargento, como sorprendido, o tal vez por no voltear la prenda, se levantó como a disgusto.
A la justa increpación del superior, agachó la cabeza refunfuñando. Entonces Urquiza, pálido el arriador alzado, avanza. El sargento manotea la cintura y su puño arremanga la hoja recta.
Ambos están cerca: Urquiza sabe cómo castigar, pero el bruto tiene el hierro, y al arriador, pausado, dibuja su curva de descenso.
-¡Stá bien!; a apagar las brasas y a dormir.
El gauchaje se ejecuta, en silencio, con una interrogación increíble en sus cabezas de valientes. ¿Habrá tenido miedo el general?
Al toque de diana, Urquiza mandó a llamar al sargento, que se presentó, sumiso, en espera de la pena merecida. El general caminó hacia un aposento vacío, donde le hizo entrar, siguiéndole luego. Echó llave a la puerta y, adelantándose, cruzóle la cara de un latigazo.
El soldado, firme, no hizo un gesto.
-No eras macho, ¡sarnoso!; ¡sacá el machete ahora!..., -y dos latigazos más envuelven la cara del culpado.
Entonces el general, rota su ira por aquella pasividad, se detiene.
-Aflojás, maula; ¿para eso hiciste alarde anoche?
El guerrero, indiferente a los abultados moretones que le degradan el rostro, arguye, como irrefutable su disculpa:-Estaba la china.
De Un Cuento Conocido
Panchito el tartamudo era en la estancia objeto de continuas bromas. Su padre, don Ambrosio Lara, viejo ya y casi inútil para el trabajo, arrastraba sus últimos años a lomos de un lobuno zarco, de huesos sólidos y sobrepaso.
Hacían la recorrida juntos, pues eran, en caso de necesidad, más útiles los doce años del muchacho que la experiencia del viejo: fuera para un tiro de lazo, la operación de un enfermo o, cosa más frecuente en esa época, para la cueriada de algún encardao que, hinchado hasta la exageración, levantaba dos patas al cielo en un esfuerzo póstumo.
Natividad, la segunda mujer de don Ambrosio (que sabe Dios si lo era), manejaba estos dos semihombres sin que su mulata obesidad le impidiera estar alerta a todo.
-Ambrosio -gritaba, riñendo al viejo-, no has desatado la mula 'e la noria, y dejuro se estará redamando el agua.
-Güeno, güeno -contestaba el anciano meneando la cabeza con vaga sonrisa de bondad-. ¡Ave María!, ni que se hubiera distraído el cura en misa. -Y se alejaba lentamente: la lonja del rebenque barriendo el suelo, las piernas zambas, el tirador zarandeado por un movimiento de caderas que se comunicaba al enorme facón en balanceo desigual.
La silueta del viejo paisano desaparecía entre los paraísos, y en breve el muchacho, rastreando sus pasos, tomaba la misma ruta.Así se iban por muchas horas.
Doña Natividad pasaba el tiempo en soltar la majada, alimentar las gallinas, preparar la comida y dar patadas a los perros, siempre metidos en la cocina.
Se comía en silencio, y sólo las largas mateadas traían, tiempo a tiempo, sus conversaciones. Motivo eran los sucesos recientes del pueblo que algún charlatán contara a su manera. Casamientos, carreras y, sobretodo, peleas traían sus extensos comentarios de parte de los viejos ante la presencia invariablemente muda del muchacho, huraño hasta con los padres.
Algunas veces, cuando la ocasión lo hacía inevitable, empezaba a trastabillar sobre una letra. "Cantá, cantá", decía la madre; y sobre melodía plañidera, sin sentido, se arrastraban las palabras con un lloriqueo nasal, mientras el semblante conservaba su habitual expresión de empaque.Un día, a hora inesperada, el estrépito de una carrera llamó a doña Natividad en dirección al palenque. El semblante de Panchito traía una expresión de dolor.
Hizo señales desesperadas. "¡Cantá, muchacho!", gritó la madre, ansiosa; pero fue inútil.
Obedeciendo a los signos repetidos, y recobrando en un momento de angustia la agilidad de sus jóvenes años, la anciana trepó en ancas de su hijo.
Era cerca de la bebida.
Caballo y jinete yacían en grupo de vieja flacura. El lobuno tentó levantarse, pero fue vano su deseo. Sentía en el lomo un vacío que le pesaba, y todo su esfuerzo alcanzó a esbozar una mirada hacia su amo, tirado unos pasos más lejos, la cabeza sobre el borde del abrevadero, una herida incolora ceñida en la frente, a flor de hueso.
Una espuela desaparecía enterrada en el suelo, y el negro chiripá, volcado en pliegues desordenados, envolvía el cadáver como un crespón de luto.Así había muerto don Ambrosio -de viejo quizá-, arrastrando en su caída al caballo impotente, cuyo ojo zarco no reflejaría más, en claro brillo, su alma de esclavo bondadoso.
El hijo miraba todo aquello, sacudido el torso por pequeños estremecimientos nerviosos, como si el llanto hubiera tartamudeado en su garganta.
Y a pesar de los ruegos de su madre, que exigía detalles, Panchito no cantó ese día.
El Pozo
Sobre el brocal desdentado del viejo pozo, una cruz de palo roída por la carcoma miraba en el fondo su imagen simple.
Todo una historia trágica
Hacía mucho tiempo, cuando fue recién herida la tierra y pura el agua como sangre cristalina, un caminante sudoroso se sentó en el borde de piedra para descansar su cuerpo y refrescar la frente con el aliento que subía del tranquilo redondel.
Allí le sorprendieron el cansancio, la noche y el sueño; su espalda resbaló al apoyo y el hombre se hundió, golpeando blandamente en las paredes hasta romper la quietud del disco puro.
Ni tiempo para dar un grito o retenerse en las salientes, que le rechazaban brutalmente después del choque. Había rodado llevando consigo algunos pelmazos de tierra pegajosa.
Aturdido por el golpe, se debatió sin rumbo en el estrecho cilindro líquido hasta encontrar la superficie. Sus dedos espasmódicos, en el ansia agónica de sostenerse, horadaron el barro rojizo. Luego quedó exánime, sólo emergida la cabeza, todo el esfuerzo de su ser concentrado en recuperar el ritmo perdido de su respiración.
Con su mano libre tanteó el cuerpo, en que el dolor nacía con la vida.
Miró hacia arriba: el mismo redondel de antes, más lejano, sin embargo, y en cuyo centro la noche hacía nacer una estrella tímidamente.
Los ojos se hipnotizaron en la contemplación del astro pequeño, que dejaba, hasta el fondo, caer su punto de luz.
Unas voces pasaron no lejos, desfiguradas, tenues; un frío le mordió del agua y gritó un grito que, a fuerza de terror, se le quedó en la boca.
Hizo un movimiento y el líquido onduló en torno, denso como mercurio. Un pavor místico contrajo sus músculos, e impelido por esa nueva y angustiosa fuerza, comenzó el ascenso, arrastrándose a lo largo del estrecho tubo húmedo; unos dolores punzantes abriéndole las carnes, mirando el fin siempre lejano como en las pesadillas.
Más de una vez, la tierra insegura cedió a su peso, crepitando abajo en lluvia fina; entonces suspendía su acción tendido de terror, vacío el pecho, y esperaba inmóvil la vuelta de sus fuerzas.
Sin embargo, un mundo insospechado de energía nacía a cada paso; y como por impulso adquirido maquinalmente, mientras se sucedían las impresiones de esperanza y desaliento, llegó al brocal, exhausto, incapaz de saborear el fin de sus martirios.
Allí quedaba, medio cuerpo de fuera, anulada la voluntad por el cansancio, viendo delante suyo la forma de un aguaribay como cosa irreal...
Sobre el brocal desdentado del viejo pozo, una cruz de palo roída por la carcoma miraba en el fondo su imagen simple. Todo una historia trágica. Hacía mucho tiempo, cuando fue recién herida la tierra y pura el agua como sangre cristalina, un caminante sudoroso se sentó en el borde de piedra para descansar su cuerpo y refrescar la frente con el aliento que subía del tranquilo redondel. Allí le sorprendieron el cansancio, la noche y el sueño; su espalda resbaló al apoyo y el hombre se hundió, golpeando blandamente en las paredes hasta romper la quietud del disco puro. Ni tiempo para dar un grito o retenerse en las salientes, que le rechazaban brutalmente después del choque. Había rodado llevando consigo algunos pelmazos de tierra pegajosa. Aturdido por el golpe, se debatió sin rumbo en el estrecho cilindro líquido hasta encontrar la superficie. Sus dedos espasmódicos, en el ansia agónica de sostenerse, horadaron el barro rojizo. Luego quedó exánime, sólo emergida la cabeza, todo el esfuerzo de su ser concentrado en recuperar el ritmo perdido de su respiración. Con su mano libre tanteó el cuerpo, en que el dolor nacía con la vida. Miró hacia arriba: el mismo redondel de antes, más lejano, sin embargo, y en cuyo centro la noche hacía nacer una estrella tímidamente. Los ojos se hipnotizaron en la contemplación del astro pequeño, que dejaba, hasta el fondo, caer su punto de luz. Unas voces pasaron no lejos, desfiguradas, tenues; un frío le mordió del agua y gritó un grito que, a fuerza de terror, se le quedó en la boca. Hizo un movimiento y el líquido onduló en torno, denso como mercurio. Un pavor místico contrajo sus músculos, e impelido por esa nueva y angustiosa fuerza, comenzó el ascenso, arrastrándose a lo largo del estrecho tubo húmedo; unos dolores punzantes abriéndole las carnes, mirando el fin siempre lejano como en las pesadillas. Más de una vez, la tierra insegura cedió a su peso, crepitando abajo en lluvia fina; entonces suspendía su acción tendido de terror, vacío el pecho, y esperaba inmóvil la vuelta de sus fuerzas. Sin embargo, un mundo insospechado de energía nacía a cada paso; y como por impulso adquirido maquinalmente, mientras se sucedían las impresiones de esperanza y desaliento, llegó al brocal, exhausto, incapaz de saborear el fin de sus martirios. Allí quedaba, medio cuerpo de fuera, anulada la voluntad por el cansancio, viendo delante suyo la forma de un aguaribay como cosa irreal...
Alguien pasó ante su vista, algún paisano del lugar seguramente, y el moribundo alcanzó a esbozar un llamado. Pero el movimiento de auxilio que esperaba fue hostil. El gaucho, luego de santiguarse, resbalaba del cinto su facón, cuya empuñadura, en cruz, tendió hacia el maldito. El infeliz comprendió: hizo el último y sobrehumano esfuerzo para hablar; pero una enorme piedra vino a golpearle la frente, y aquella visión de infierno desapareció como sorbida por la tierra. Ahora todo el pago conoce el pozo maldito, y sobre su brocal, desdentado por los años de abandono, una cruz de madera semipodrida defiende a los cristianos contra las apariciones del malo. Alguien pasó ante su vista, algún paisano del lugar seguramente, y el moribundo alcanzó a esbozar un llamado. Pero el movimiento de auxilio que esperaba fue hostil. El gaucho, luego de santiguarse, resbalaba del cinto su facón, cuya empuñadura, en cruz, tendió hacia el maldito.
El infeliz comprendió: hizo el último y sobrehumano esfuerzo para hablar; pero una enorme piedra vino a golpearle la frente, y aquella visión de infierno desapareció como sorbida por la tierra.
Ahora todo el pago conoce el pozo maldito, y sobre su brocal, desdentado por los años de abandono, una cruz de madera semipodrida defiende a los cristianos contra las apariciones del malo.
La Deuda Mutua
Don Regino Palacios y su mujer habían adoptado a los dos muchachos como cumpliendo una obligación impuesta por el destino. Al fin y al cabo no tenían hijos y podrían criar esa yunta de cachorros, pues abundaba carne y hubiesen considerado un crimen abandonarlos en manos de aquel padre borracho y pendenciero.
-Déjelos, no más, y Dios lo ayude -contestaron simplemente. Sobre la vida tranquila del rancho pasaron los años. Los muchachos crecieron, y don Regino quedó viudo sin acostumbrarse a la soledad.
Los cuartos estaban más arreglados que nunca; el dinero sobraba casi para la manutención, y sólo faltaba una presencia femenina entre los tres hombres.
El viejo volvió a casarse. En la intimidad estrecha de aquella vida pronto se normalizó la primera extrañeza de un recomienzo de cosas, y la presente reemplazó a la muerta con miras e ideas símiles.
Juan, el mayor, era un hombre de carácter decidido, aunque callado en las conversaciones fogoneras. Marcos, más bullanguero y alegre, cariñoso con sus bienhechores.
Y un día fue el asombro de una tragedia repentina. Juan se había ido con la mujer del viejo.
Don Regino tembló de ira ante la baja traición y pronunció palabras duras delante del hermano, que, vergonzoso, trataba de amenguarla con pruebas de cariño y gratitud.
Entonces comenzó el extraño vínculo que había de unir a los dos hombres en común desgracia. Se adivinaron, y no se separaban para ningún quehacer; principalmente cuando se trataba de arreos a los corrales, andanzas penosas para el viejo. Marcos siempre hallaba modo de acompañarle, aunque no le hubiesen tratado para el viaje.
Juan hizo vida vagabunda y se conchabó por temporadas donde quisieran tomarlo, mientras la mujer se encanallaba en el pueblo.
Fatalmente, se encontraron en los corrales. El prurito de no retroceder ante el momento decisivo los llevó al desenlace sangriento.El viejo había dicho:-No he de buscarlo, pero que'no se me atraviese en el camino.Juan conocía el dicho, y no quiso eludir el cumplimiento de la amenaza.Las dagas chispearon odio en encuentros furtivos buscando el claro para hendir la carne, los ponchos estopaban los golpes y ambos paisanos reían la risa de muerte.Juan quedó tendido. El viejo no trató de escapar a la justicia, y Marcos juró sobre el cadáver la venganza.Seis años de presidio. Seis años de tristeza sorbida, día a día, como un mate de dolor.Marcos se hizo sombrío, y cuanto más se acortaba el plazo, menos pensaba en la venganza jurada sobre el muerto.-Pobre viejo, arrinconado por la desgracia.Don Regino cumplió la condena. Recordaba el juramento de Marcos.Volvió a sus pagos, encontró quehacer, y los domingos, cuando todos reían, contrajo la costumbre de aturdirse con bebidas.En la pulpería fue donde vio a Marcos y esperó el ataque, dispuesto a simular defensa hasta caer apuñalado.El muchacho estaba flaco; con la misma sonrisa infantil que el viejo había querido, se aproximó, quitándose el chambergo respetuosamente:-¿Cómo le va, don Regino?-¿Cómo te va, Marcos?Y ambos quedaron con las manos apretadas, la cabeza floja, dejando en torno a sus rostros llorar la melena. Lo único que podía llorar en ellos.
Yo he conocido a esa pareja unida por el engaño y la sangre más que dos enamorados fieles.
Y los domingos, cuando la semana ríe, vuelven al atardecer, ebrio el viejo, esclavo el muchacho de aquel dolor incurable, bajas las frentes, como si fueran buscando en las huellas del camino la traición y la muerte que los acallara para siempre.
El Cuento de los Tres Hermanos y Las Reliquias de la Muerte
Había una vez tres hermanos que viajaban al atardecer por una sinuaria y solitaria carretera.
Con el tiempo, los hermanos alcanzaron un río demasiado profundo para vadearlo y demasiado peligroso para cruzarlo a nado. Sin embargo, estos hermanos habían aprendidos las artes mágicas, y con el sencillo ondear de sus varitas hicieron aparecer un puente sobre el agua traicionera. Iban ya por la mitad del puente cuando encontraron el paso bloqueado por una figura encapuchada. Rápidamente se dieron cuenta que la figura encapuchada era la muerte, la cual les habló. Estaba enojada porque le hubieran sido escatimadas tres nuevas víctimas, ya que los viajeros normalmente se ahogaban en el río. pero la muerte era astuta. Fingió felicitar a los tres hermanos por su magia, y dijo que cada uno de ellos había ganado un premio por haber sido lo suficientemente listos como para engañarla.
Así el hermano mayor, que era un hombre combativo, pidio la varita más poderosa que existiera, una varita que ganara siempre en los duelos para su dueño, ¡una varita digna de un mago que había vencido a la muerte!
Así la muerte cruzó hasta un viejo árbol de sauco en la ribera del río, dando forma a una varita de una rama que colgaba, y se la entregó al hermano mayor. Entonces el segundo hermano, que era un hombre arrogante, decidio que quería humillar a la muerte todavía más, y pidio el poder de resucitar a los muertos. Así la muerte recogio una piedra de la orilla del río y se la dio al segundo hermano, y le dijo que la piedra tenía el poder de traer de vuelta a los muertos.
Entonces la muerte preguntó al tercer y más joven de los hermanos lo que quería. El hermano más jóven era el más humilde y también el más sabio de los hermanos, y no confiaba en la muerte. Así que pidio algo que le permitiera marcharse de aquel lugar sin que la muerte pudiera seguirle. Y la muerte, de mala gana, se arrancó un pedazo de su túnica y se la dio al mago, convirtiéndose asi en una capa de invisivilidad.
La muerte se apartó y permitio a los tres hermanos continuar su camino, y así lo hicieron, charlando asombrados sobre la aventura que habían vivido, y admirando los regalos de la muerte.
En su debido momento los hermanos se separaron, cada uno hacía su propio destino.
El primer hermano viajó durante una semana más, y alcanzó un pueblo lejano, acompañando a un camarada mago con el que tuvo una riña. Naturalmente con la varita del sauco como arma, no podía perder en el duelo que seguiría. Dejando al enemigo en el suelo el hermano mayor avanzó hacia la posada, donde alardeó en vos alta de la poderosa varita que le había arrebatado a la muerte, y de cómo ésta lo hacia invencible.
Esa misma noche, otro mago se acercó sigilosamente al hermano mayor que yacía, empapado en vino, sobre la cama. el ladrón tomó la varita y para más seguridad, le cortó la garganta al hermano mayor.y así la muerte tomó al primer hermano para si.
Entretanto, el segundo hermano viajaba hacia su casa, donde vivía solo. allí sacó la piedra que tenia el poder de resucitar a los muertos, y la volteó tres veces en su mano. Para su asombro y su deleite, la figura de la chica con la que una vez había esperado casarse, antes de su muerte prematura, aparecio ante el.
pero ella estaba triste y fría, separada de él por un velo. sin embargo había vuelto al mundo, pero ese no era su sitio y sufría. Finalmente el segundo hermano, impulsado por un loco anhelo desesperado, se mató para reunirse finalmente con ella.
Así fue como la muerte tomó al segundo hermano para si.
Pero la muerte buscó al tercer hermano durante muchos años, y nunca pudo encontrarlo. No fue hasta que este, ya anciano se quito la capa, se la pasó a su hijo y saludó a la muerte como si fuera una vieja amiga y juntos se alejaron de la vida.
Pacto de Sangre
MARIO BENEDETTI
Ahora tengo ganas de irme, llevándome todo ese mundo que tengo en mi cabeza y los diez o doce cuentos que ya tenía preparados para Octavio, mi nieto. No voy a suicidarme (¿con qué?), pero no hay nada más seguro que querer morir. Eso siempre lo supe. Uno muere cuando realmente quiere morir. Será mañana o pasado. No mucho más. Nadie lo sabrá. Ni el médico (¿acaso se dio cuenta alguna vez de que yo podía hablar?) ni el enfermero ni Teresita ni Aldo. Sólo se darán cuenta cuando falten cinco minutos. A lo mejor Teresita dice entonces papá, pero ya será tarde. Y yo en cambio no diré chau, apenas adiosito con la última mirada. No diré ni chau, para que alguna vez se entere Octavio, mi nieto, de que ni siquiera en ese instante peliagudo violé nuestro pacto de sangre. Y me iré con mis cuentos a otra parte. O a ninguna.
El Gesto de la Muerte
Jean Custeau
Un joven jardinero persa dice a su príncipe:
¡Sálvame! Encontré a la Muerte esta mañana. Me hizo un gesto de amenaza. Esta noche, por milagro, quisiera estar en Ispahan. El bondadoso príncipe le presta sus caballos. Por la tarde, el príncipe encuentra a la Muerte y le pregunta: Esta mañana ¿por qué hiciste a nuestro jardinero un gesto de amenaza? No fue un gesto de amenaza, le responde, sino un gesto de sorpresa. Pues lo veía lejos de Ispahan esta mañana y debo tomarlo esta noche en Ispahan.
El Capitan Funes
-Como seguridad de pulso -interrumpió Gonzalo-, no conozco nada que equivalga al hecho del capitán Funes.
-Y ¿cómo es? -preguntamos en coro.
-Breve y sabroso. Veníamos de Europa en un barco que hoy calificaríamos de chiquero, pero de primer orden para hace veinte años.
Nos aburríamos oceánicamente, a pesar de habernos juntado cinco o seis muchachos para truquear y hacer bromas que acortaran el viaje.
Se truqueaba por poca plata, y las bromas eran pesadísimas.
Al llegar a Santos, fuera el frescor del aire o la proximidad de la tierra, nos remozó un nuevo brío de chistes e indiadas.
Para mejor, subió un candidato, y nos prometimos, luego de analizar su facha enjuta y pretensiosa, hacerlo víctima de nuestras invenciones.
El más animado del grupo, Pastor Bermúdez, se encargó de entrar en relaciones y presentarnos luego.
Al rato no más, volvía, diciéndonos satisfecho:
-¡Es una mina, hermanos, una mina! Ya le encontré el débil. Es oriental, revolucionario, y, hablándole de tiros, va a marchar como angelito.
Nos presentó esa misma noche, en el bar, y todos comenzamos a hablar de guerra y tiros, sablazos, patadas, con exageración, contando mentiras para oír otras.
-¿Así que usted, capitán -le decía Pastor-, ha peleado mucho?
-Bastante -movía los hombros como coqueteando.
-Ha de saber lo que son balas -guiñándonos los ojos-; ¿hasta por el olor las conocerá?
-¡Por el olor, no; pero por el chiflido, pueda!
-Y ¿qué diferencia hay entre unas y otras?
-Pero muy grande, mi amigo, muy grande: las de remington silban gordete; así: chchch... -nos mordíamos los labios-; mientras que las de carabina son más altitas, así: ssssss...
-Pero vea -decía Pastor con gravedad-: así que las de remington hacen... ¿cómo?
-Chchchch...
-¡Curioso! ¿Y las de carabina?
Nosotros debíamos estar violetas a fuerza de contenernos.
-Las de carabina, ssssss...
-¿Y las de cañón? El capitán nos miró, riendo de buena gana.
-Pa eso no me alcanza la voz.
Aprovechamos la coyuntura para aflojar la risa que nos retozaba en el vientre. Nos reíamos, pero desmesuradamente, largando todo el embuchao, queriendo sujetar y volviendo, como a una enfermedad, a nuestras carcajadas inconcluibles.
El capitán Funes tuvo un pequeño encogimiento de cejas, imperceptible.
-Así que no podría, capitán... claro está...; pero cuando hace como la de carabina... vea, es igualito..., me parece estarlas oyendo..., formal... Y dígame, capitán, las de revólver, ¿cómo hacen?
-¡Así, mi amigo! -y antes que pensáramos siquiera, dos balazos llenaron de humo el aposento. Hubo un ruido de sillas y mesas volteadas. Recuerdo un tumulto de empujones dados y recibidos, una multitud de gente caía por todas partes, mientras, en pelotón confuso, rodábamos hacia cubierta. Pastor y Funes luchaban a brazo partido, y este último, más débil, corría el riesgo de ser echado al mar, por sobre la borda, cosa que Pastor trataba de lograr con todas sus fuerzas.
Los separamos, al fin. Queríamos ver la herida de nuestro amigo, cuya sangre nos manchaba.
El capitán Funes, retenido por dos marineros, gritaba:
-No lo he querido matar de lástima; pero ya sabe ese mocito que si no sé cómo silban las balas de revólver, sé manejarlas.
*
-¿Y en qué quedó Pastor? -preguntamos.
-Pastor ha quedado señalado con una muesca en cada oreja, y lo peor es que cada vez menos puedo resistir la tentación de preguntarle cómo silbaban las balas que lo hirieron.
-No te aconsejo -dijo alguien.
-Yo tampoco -concluyó Gonzalo, pero temo que la tentación me venza.